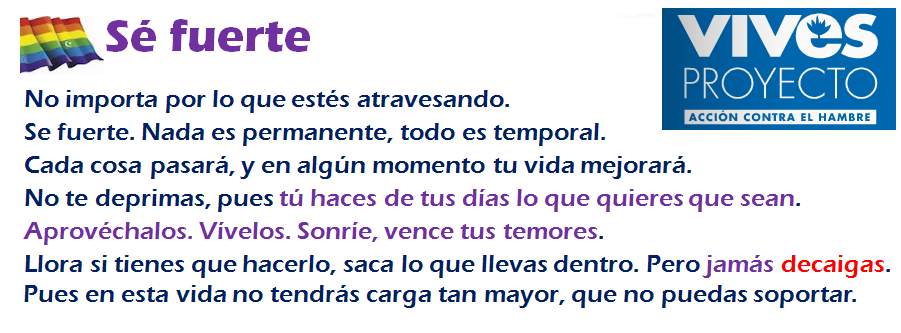UMBERTO GALIMBERTI
El
vínculo afectivo entre personas del mismo sexo ha existido siempre en todas las
culturas y en algunas ha sido interpretado como un hecho natural, y en otras
como un hecho contra natura. Dado que a la naturaleza, como nos recuerda
Heráclito, “le place ocultarse”, la aceptación o la condena de la
homosexualidad son fenómenos culturales. Y puesto que la cultura, es más fácil
que la naturaleza para embaucar, veamos sus trucos, sus sofisticadas
justificaciones, sus nobles intentos.
Platón
fue el primero en avanzar la hipótesis de que la homosexualidad no es
discriminada por la naturaleza sino por la ley, y por eso escribe que:
De
este modo, donde se ha establecido que es vergonzoso mantener una relación
homosexual [literalmente, “conceder favores a los amantes”], ello se debe a la
maldad de quienes lo han establecido, a la ambición de los gobernantes y a la
cobardía de los gobernados.
A
partir de esta consideración, Platón vincula la aceptación de la homosexualidad
a la democracia.
En la
antigüedad la homosexualidad no era un problema, porque la atención no se
dirigía al acto sexual, sino al amor entre personas que podía trascender al
sexo, porque era capaz de incluir dimensiones culturales, espirituales y
estéticas. Esta era la razón por la que el legislador ático Solón consideraba
el erotismo homosexual demasiado elevado para los esclavos, y por tanto les
estaba prohibido.
El
mismo motivo reaparece en la literatura islámica sufí, donde la relación homosexual
se interpreta como metáfora de la relación espiritual entre el hombre y Dios.
Estética, cultura, espiritualidad, valor y fuerza destila el erotismo de
Aquiles y Patroclo, de Sócrates y Alcibíades, y en Roma de Adriano y Antínoo.
Al morir su amado, el emperador romano le dedica un oráculo en Mantinea y
decreta unos juegos en Atenas, Eleusis y Argos, que siguieron celebrándose
durante más de doscientos años después de su muerte.
Todo
esto era posible en el mundo antiguo porque lo que se celebraba en el erotismo
homosexual era el amor que no excluía el sexo, pero que no se concentraba en el
sexo ni lo elevaba a la condición de síntoma. Como nos informa John Boswell,
esta tendencia no fue interrumpida en la Alta Edad Media, de modo que atribuir
al cristianismo la condena de la homosexualidad no es del todo correcto. Un
manual para confesores del siglo VII imponía un año de penitencia para los
actos impuros cometidos entre hombres, ciento sesenta días entre mujeres, y más
de tres años al sacerdote que fuera de caza.
Las
jerarquías eclesiásticas hasta el Concilio de 1179 no consideraban la
homosexualidad como un problema que mereciera ser discutido. Anselmo de Aosta,
elevado luego a los altares, podía tener relaciones amorosas primero con
Lanfranco y luego con una serie de discípulos suyos, a uno de los cuales,
Gilberto, dedica todo un epistolario donde se puede leer:
Amado
amante, dondequiera que vayas mi amor te seguirá, allí donde yo esté mi corazón
como un sello sobre la cera, ¿cómo podrá ser apartado de mi memoria? Sin que tú
digas una palabra, sabes que te quiero. Y nada podrá aplacar mi alma hasta que
regreses, mi otra mitad separada.
Hasta
el siglo XII la teología moral trató la homosexualidad, en el peor de los
casos, con el mismo criterio con que trataba la fornicación heterosexual, sin
pronunciarse con una condena explícita. Fue con las Cruzadas de los siglos XIII
y XIV contra los paganos cuando comenzó, como ocurre siempre en todos los “choques
de civilizaciones”, un clima de intolerancia, no solo contra los musulmanes,
sino también contra los herejes y los judíos expulsados de muchas regiones de
Europa.
A las
Cruzadas les siguió la Inquisición para reprimir la magia y la brujería, cuando
no también la ciencia y la filosofía. Y en este clima de intolerancia con las desviaciones de la norma de la mayoría
cristiana, que cada vez se volvía más rígida, se vieron envueltos también los
homosexuales, que fueron perseguidos como los herejes y los judíos.
Sin embargo, el
golpe de gracia, en forma de condena definitiva de la homosexualidad, llegó en
el siglo XIX con el nacimiento de la medicina científica, que, con la mirada
puesta exclusivamente en la anatomía, la fisiología y la patología de los
cuerpos, estableció que, dado que los órganos sexuales son los encargados de la
reproducción y esta solo es posible entre un hombre y una mujer, toda expresión
sexual al margen de este registro es patológica.
Así fue
como la homosexualidad pasó de “pecado” a “enfermedad”, y el psicoanálisis
nacido de la cultura médica, tras haber señalado en el Edipo la “forma”
correcta de desarrollo psíquico, solo tuvo que registrar la homosexualidad
entre las “perversiones”. Reconoció que
la ambivalencia sexual, la actividad y pasividad son prerrogativas de cada
sujeto, pero después de ese reconocimiento no dudó, tras haber acuñado el
nombre, en considerar la homosexualidad como un fallo en desarrollo físico. Ya
no un “vicio”, como para la religión, sino una “desviación”.
Cuando
más tarde la historia comenzó a coquetear con los delirios de la raza pura, con
este soporte científico los homosexuales corrieron la misma suerte que los
judíos, los gitanos, los minusválidos y los enfermos psíquicos. Ahora estamos a
la espera de que la genética emita su veredicto y, cuando lo haya hecho, se
apropiarán de su palabra iglesias y legislaciones homófobas, como confirmación
de sus posiciones ideológicas o de fe.
¿Qué
podemos decir? Que la historia está llena de juicios y prejuicios, y que la
gobierna no tanto la naturaleza del hombre como su cultura, que no rechaza la
referencia a la naturaleza cuando le sirve para fundamentar sus normas éticas y
jurídicas. De ello se sigue que Platón tiene razón cuando dice, a propósito de
la homosexualidad, que el verdadero problema no es el sexo, sino la democracia.
En
efecto, no es necesario partir del sexo para comprender algo de la condición
homosexual y, por tanto, también de la heterosexual. Porque una de dos: o
estamos convencidos de que la dimensión sexual es la dimensión que fundamenta
todo ser humano y capaz, por consiguiente, de agotar toda expresión y todo
vínculo afectivo, o bien consideramos que lo que une a dos personas es una
atracción que siempre y ante todo es intelectual y emotiva, cognitiva y
conductual, y solo después también sexual.
En el
primer caso, el homosexual es “distinto por naturaleza”; en el segundo caso es
una de las muchas expresiones con que la afectividad humana puede manifestarse.
Como se ve, la diferencia es radical, porque en la primera hipótesis se
confirman todos los prejuicios que inciden nocivamente en la formación de la
identidad del homosexual, obligada a moverse entre la provocación y la
reactividad. En la segunda hipótesis se reconocen las diferencias que
caracterizan las maduraciones afectivas, que permiten al homosexual aceptar
serenamente su propia identidad e impiden al heterosexual homologarse a una
identidad preformada, igual para todos y, por tanto, “natural y sagrada”.
Utilizo
expresamente estos dos adjetivos en referencia a la ciencia, que se considera
la única competente en la “naturaleza” humana, y a la religión, que de rebote
la “sacraliza” como principio inmutable del orden. Y no es casual que
precisamente la ciencia y la religión, tan divergentes en muchos temas, hayan
acordado una santa alianza en la condena de la homosexualidad.
Todos
sabemos ya que la ciencia no conoce el alma
porque es una dimensión que escapa a sus métodos que son de tipo cuantitativo,
pero tampoco conoce el cuerpo porque,
debido a las exigencias de su método, se ve obligada a reducirlo a organismo, de modo que por ejemplo sabrá
acerca del ojo todo lo que un oculista sabe, pero sin conseguir explicar nunca
qué es la intensidad de una mirada, o la diferencia entre la risa y el llanto,
puesto que ambas manifestaciones utilizan la misma musculatura facial.