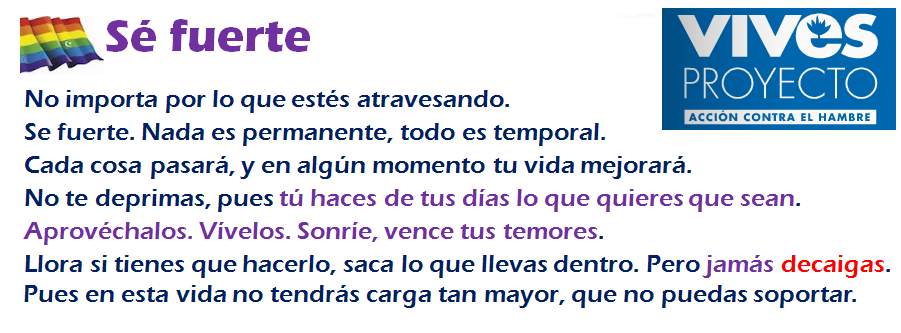Carlos
parecía haber olvidado el incidente y no volvió a hacer ningún comentario sobre
el asunto. Ni volvió a pronunciar la maldita palabra. Sonreía y bromeaba como
siempre, sin darse cuenta de que yo había cambiado. A veces, extrañado por mis
prolongados silencios, me preguntaba qué me pasaba y yo le respondía con la
cabeza gacha, sin mirarle: “Nada”, aunque seguía sin hablarle. Al final, cuando
comprendió que estaba realmente enfadado, trató de reconciliarse conmigo, pero
sin éxito. Al cuarto día, aburrido de mi actitud, optó por ignorarme igual que
le ignoraba yo a él. Hablaba y bromeaba con los demás compañeros de la fábrica,
excepto conmigo, y eso, a pesar de mi aparente indiferencia, me causaba un
profundo dolor. Me sentía marginado y abandonado, aunque era yo quien se había
automarginado y le había abandonado a él. Comencé a aislarme de todo el mundo y
no hablaba con nadie. El trabajo en la fábrica me parecía cada vez más estúpido
y alienante. Ya no era “una experiencia” ni una forma divertida de pasar el
tiempo, sino una tortura y una exclavitud. Cada minuto que pasaba trabajando
allí me parecía una hora y la jornada completa, una eternidad. ¿Cómo había sido
capaz de malgastar casi dos años de mi vida en semejante lugar? ¿No pretendía,
acaso, ser un artista, un escritor? ¿Pues qué estaba haciendo allí? ¡Perder el
tiempo, eso es lo que hacía! ¡Los dos mejores años de mi adolescencia
desperdiciados! ¡Los dos mejores años de mi juventud arrojados a la basura!
Carlos
parecía haber olvidado el incidente y no volvió a hacer ningún comentario sobre
el asunto. Ni volvió a pronunciar la maldita palabra. Sonreía y bromeaba como
siempre, sin darse cuenta de que yo había cambiado. A veces, extrañado por mis
prolongados silencios, me preguntaba qué me pasaba y yo le respondía con la
cabeza gacha, sin mirarle: “Nada”, aunque seguía sin hablarle. Al final, cuando
comprendió que estaba realmente enfadado, trató de reconciliarse conmigo, pero
sin éxito. Al cuarto día, aburrido de mi actitud, optó por ignorarme igual que
le ignoraba yo a él. Hablaba y bromeaba con los demás compañeros de la fábrica,
excepto conmigo, y eso, a pesar de mi aparente indiferencia, me causaba un
profundo dolor. Me sentía marginado y abandonado, aunque era yo quien se había
automarginado y le había abandonado a él. Comencé a aislarme de todo el mundo y
no hablaba con nadie. El trabajo en la fábrica me parecía cada vez más estúpido
y alienante. Ya no era “una experiencia” ni una forma divertida de pasar el
tiempo, sino una tortura y una exclavitud. Cada minuto que pasaba trabajando
allí me parecía una hora y la jornada completa, una eternidad. ¿Cómo había sido
capaz de malgastar casi dos años de mi vida en semejante lugar? ¿No pretendía,
acaso, ser un artista, un escritor? ¿Pues qué estaba haciendo allí? ¡Perder el
tiempo, eso es lo que hacía! ¡Los dos mejores años de mi adolescencia
desperdiciados! ¡Los dos mejores años de mi juventud arrojados a la basura!
El
sufrimiento acabó enquistándose en mi alma, petrificándose en mi corazón.
Empecé a tener dificultades para respirar. Sentía como si unos brazos
invisibles me oprimieran el pecho y me impidieran tragar aire. Las manos me
temblaban, la vista se me nublaba. Quería hablar y no me salín las palabras.
Creía que me moría. Comprendí que era el momento de marcharme.
El 6
de noviembre de 1972, después de acabar la jornada de trabajo entré en la
oficina de la fábrica y pregunté por el Sr. Ballester. Me dijeron que no
estaba, pero que podía recibirme su secretaria. Ésta era una chica rubia
bastante joven. Le dije sin ambages que quería la liquidación.
-¿Por
qué? ¿Qué ha pasado? –me preguntó.
-No,
nada –respondí-. No ha pasado nada. Simplemente me voy.
Ella
hizo un gesto de incredulidad.
-Creo
que éste no es trabajo para mí –traté de explicarme-. No… no me siento bien. No
es nada personal. Nada contra ustedes. Todos han sido muy amables conmigo, pero
ahora necesito hacer otra cosa. No puedo seguir trabajando aquí…
La
chica se quedó mirándome un momento en silencio y luego me dijo:
-¿Por
qué no te lo piensas mejor antes de tomar esa decisión?
Le
dije que ya lo había pensado y que mi decisión era irrevocable.
Mi
madre se llevó un gran disgusto cuando se enteró de que había abandonado el
trabajo y, al día siguiente, por la mañana, viéndome muy serio y apesadumbrado,
pensó que estaba arrepentido de lo que había hecho y fue a hablar con el Sr.
Ballester. Éste le dijo que no tenía ninguna queja contra mí y que podía volver
a la fábrica, si lo deseaba. Mi madre me lo contó muy contenta, pero me puse furioso con ella. ¿La había
autorizado, acaso, a hablar con el Sr. Ballester?, le pregunté. ¿Qué le hacía
pensar que yo quería volver a trabajar en la fábrica? Me había puesto en
ridículo y ahora se iba a poner en ridículo ella misma cuando regresara para
decir que me reafirmaba en mi decisión de no trabajar más allí.