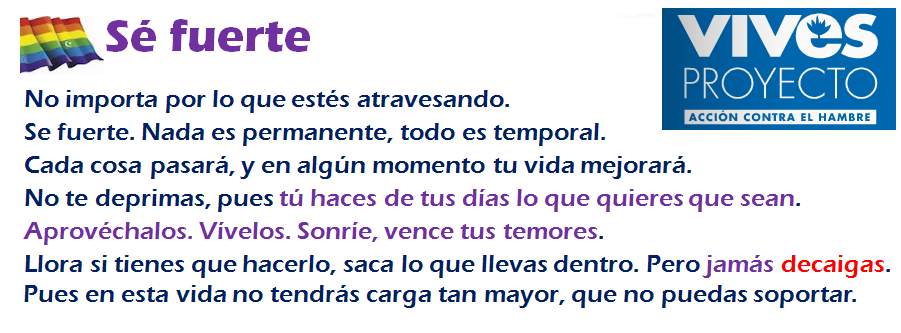En
septiembre me reincorporé al trabajo en la fábrica. Carlos y yo reanudamos la
costumbre de pelearnos cada vez que íbamos a por materiales al almacén de la
fábrica, también caminábamos juntos por las tardes hasta la parada del autobús
y, los domingos, como en los viejos tiempos, nos metíamos en cualquier cine de
barrio para ver dos películas de reestreno. Yo había roto con Angelita y él
había roto con Merche. En cierto modo, éramos una pareja, o yo me hacía la
ilusión de que éramos una pareja.
En
septiembre me reincorporé al trabajo en la fábrica. Carlos y yo reanudamos la
costumbre de pelearnos cada vez que íbamos a por materiales al almacén de la
fábrica, también caminábamos juntos por las tardes hasta la parada del autobús
y, los domingos, como en los viejos tiempos, nos metíamos en cualquier cine de
barrio para ver dos películas de reestreno. Yo había roto con Angelita y él
había roto con Merche. En cierto modo, éramos una pareja, o yo me hacía la
ilusión de que éramos una pareja.
Después
de año y medio peleando, Carlos no había conseguido batirme con claridad y
vencerme se había convertido para él en un reto. Carlos era un chico muy vital.
Tenía demasiadas energías sobrantes, supongo, y necesitaba quemarlas de alguna
forma. Pero para mí, obviamente, no era ese el caso. Yo simulaba interés por
nuestras peleas pero en realidad lo único que quería era manosearle, abrazarle,
acariciarle… y lo hacía cada vez con mayor descaro sin que Carlos,
sorprendentemente, se diera cuenta ¡Pero si ni siquiera se había dado cuenta
todavía de que era homosexual! Y eso era precisamente lo que más me
atormentaba. “Si lo supiera, si supiera como soy!”, me decía. “¡Si supiera que
estoy enamorado de él!” Creía que con eso se arreglaría todo. Creía que, cuando
él se enterara, no sólo aceptaría mis sentimientos, sino que él mismo me
manifestaría los suyos propios. Pues no había duda de que él también me quería.
“Si lo
supiera… si lo supiera…” suspiraba yo cada noche, acariciando mi cuerpo desnudo
debajo de las sábanas, lamentando el modo en que pasaban los días y
desperdiciaba mi juventud sin compartir mi lecho con otro cuerpo joven. “Si lo
supiera… Si lo supiera…” Hasta que un día lo supo. Y cómo.
Durante
una pelea, en uno de esos momentos en que nuestras bocas jadeantes coincidían a
escasos centímetros la una de la otra (una circunstancia muy corriente en las
peleas cuerpo a cuerpo), la excitación que yo sentí en aquel momento fue tal
que no pude controlarme y le di un beso. Fue un beso rápido y fugaz, pero un
beso a fin de cuentas y tan cargado de deseo que nos dejó a los dos súbitamente
paralizados, incapaces de reaccionar. Entonces, como por mutuo acuerdo, nos
levantamos del suelo, nos alejamos algunos pasos el uno del otro y nos
contemplamos a cierta distancia como los contendientes de un duelo.
-¡Así
que eres maricón! –dijo Carlos al fin-, ¿Qué pasa, te gustan los hombres? ¡No
me digas que eres maricón!
Aquella
palabra, “maricón”, me sentó como una puñalada en el corazón. Era una palabra
demasiado ofensiva. Yo no podía soportar que nadie me llamara maricón. Para mí
la palabra “maricón”, como las palabras “marica” o “mariquita” no eran sino
insultos. Insultos zafios, vejatorios. Ciertamente, yo estaba enamorado de él.
Ciertamente, a mí me gustaban los chicos. ¡Pero yo no era un maricón!
-¡Qué
callado te lo tenías! –dijo Carlos, con una sonrisita, intentando desdramatizar
la situación al ver la expresión sombría de mi rostro.
Pero
yo no podía perdonarle. No, ya no podía perdonarle. Por fin había llegado el
momento de la verdad y ahora sabía a qué atenerme. Para Carlos, yo no era
Pedro, yo no era un amigo y tampoco iba a ser su amante. Tan solo era un “maricón”.
Me
marché de allí sin decir una sola palabra y no
volví a hablarle durante el resto del día. Tampoco le hablé al día
siguiente. Ni al otro. Ni al otro…