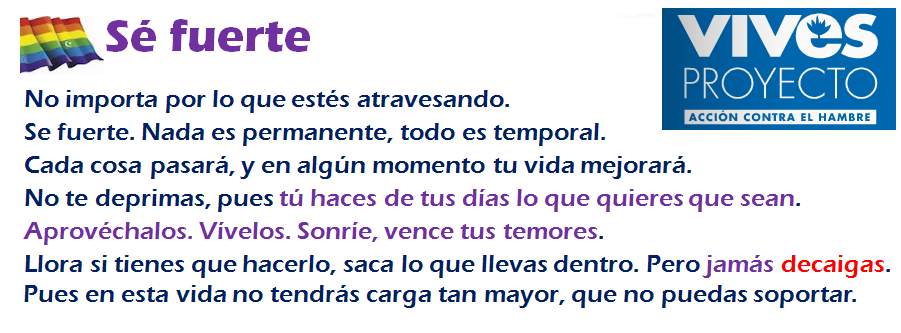Carlos se presentó un domingo a nuestra cita habitual en la plaza Elíptica en compañía de un amigo suyo de El Bercial. La presencia de aquel chico me incomodó bastante, ya que rompía nuestra intimidad, a pesar de lo cual no tuve más remedio que sonreír y poner buena cara. Sugirieron los dos que fuéramos a una discoteca que había en Pacífico, llamada Luna. Sí, claro, una discoteca. Llevaba tiempo preguntándome cuándo querría Carlos ir a una discoteca. Y ese fatídico momento había llegado. La discoteca Luna se convirtió a partir de entonces en nuestro lugar de encuentro los fines de semana. Marcó, de algún modo, un punto de inflexión en mi relación con Carlos, ya que fue allí donde él conoció, poco después, a Merche, una chica de Vallecas, con la que inició una relación sentimental.
A
pesar de que había temido que algo así pudiera ocurrir, no fui capaz de
asumirlo y sufrí una terrible decepción. De pronto me quedé solo y sin saber
qué hacer con mi vida. Además, no soportaba estar lejos de Carlos los domingos,
así que ideé una estratagema un tanto maquiavélica: seduje a Angelita, una
amiga de Merche, y al poco tiempo íbamos a todas partes los cuatro juntos.
Pero
aquella no era una situación agradable. No me gustaba ver cómo Carlos abrazaba,
besaba y acariciaba a Merche. Y, menos aún, tener yo mismo que abrazar, besar y
acariciar a Angelita para cumplir con mis deberes de “novio”. Angelita era una
buena chica. Guapa, supongo, esbelta y con una larga cabellera negra.
Hay un
momento (paradigma de muchos otros momentos) en que me veo a mi mismo bailando
con Angelita en la discoteca Luna una de esas canciones lentas que ponían
entonces en las discotecas sólo para las parejas (creo que ya no se hace eso,
ahora ya no ponen canciones lentas para las parejas). De pronto se apagan las
luces en la pista y emigran de allí los jóvenes que bailan sueltos, quedando
sólo las parejas. Angelita y yo, como somos una pareja, nos acercamos el uno al
otro y bailamos prácticamente abrazados. Hay chicas que mantienen una distancia
prudente con su pareja cuando bailan canciones lentas, pero Angelita no.
Angelita es una chica sin complejos y se arrima a mí sin falso pudor. Y yo,
como cualquier chico heterosexual, me aprovecho de ello. Mi pene erecto,
aprisionado en el pantalón, roza su pierna y yo me siento orgulloso de hacerle
notar así mi virilidad. Pero entonces descubro a Carlos que está bailando con
Merche no muy lejos de allí y hago algunos giros para acercarme a él y verle
mejor. Me regodeo contemplando, por detrás, su cabeza, sus hombros, su espalda,
sus glúteos. Luego giro para poder ver su rostro. Pues incluso cuando baila
abrazado a Merche, Carlos siempre se fija en mí y me sonríe o me guiña un ojo y
eso me devuelve a la vida. Pero esta vez no veo su rostro. Lo cubre por completo
el cabello de Merche y la mano de ella que lo acaricia. Se están besando. Se
están besando fogosamente. Y yo recuerdo aquellos versos de Bécquer que dicen:
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso… yo no sé
qué te diera por un beso.
por una sonrisa, un cielo;
por un beso… yo no sé
qué te diera por un beso.
Besar
a Carlos se ha convertido en la obsesión de mi vida. Sueño día y noche con su
boca. Adoro esos labios suyos tan dulces y carnosos, en los que siempre hay
esbozada una sonrisa. Quisiera ser yo quien besara su boca,en vez de esa chica.
Quisiera ser yo quien le abrazara y le acariciara. Y sin embargo, a quien beso,
a quien abrazo y a quien acaricio es a Angelita. Pero ¿qué hago yo besando a
esta chica? Intento que me guste, pero no lo consigo. Lo intentaré de nuevo.
Quizá acabe gustándome. Qué más da una boca que otra. Qué más da un cuerpo que
otro. Un sexo que otro. Pero no, no es lo mismo. La suavidad de Angelita me
resulta insípida. Me deprime su debilidad y su empalagoso perfume. Me asusta su
fragilidad y su vulnerabilidad femenina. Me da miedo, mucho miedo. El miedo que
me dan todas las chicas desde aquel día en que mi tía Felipa me descubrió
acariciando a una niña en la carpintería de mi padre. Sí, es eso lo que siento:
miedo, mucho miedo. Por el contario, la rudeza masculina de Carlos me transmite
poder y energía. Me da seguridad y confianza. No, no quiero besar a Angelita.
No siento asco por ella. No, no es eso. Pero tampoco la deseo. A quien yo
quisiera besar es a Carlos. Pero beso a Angelita. Le miro a él, pero la
acaricio a ella. Le deseo a él, pero me abrazo a ella… Esa imagen del beso, del
beso en blanco y negro, en una discoteca de Madrid, a principios de los setenta
(como aquel otro beso en Nueva York o París a finales de los cuarenta), es para
mí la imagen de un conflicto muy particular: el eterno conflicto entre la
realidad y el deseo.
Carlos
me dijo un día que había roto con Merche y yo, naturalmente, me apresuré a
romper con Angelita. Sin embargo, poco después Carlos se reconcilió con Merche,
y ¿qué hice yo? ¡Pues me reconcilié también con Angelita! Mi situación se
estaba volviendo absurda y disparatada. Confieso, avergonzado, que nunca he
utilizado a nadie de un modo tan descarado como utilicé a aquella pobre chica.
Una noche en que no pude soportarlo más, cuando Angelita y yo nos separábamos,
en vez de darle el habitual beso de despedida, le dije que lo había estado
pensando y que… En fin, que no me sentía muy seguro de mis sentimientos y que… No
sabía cómo decírselo. No quería hacerla sufrir. No quería que se sintiera
herida o humillada, que pensara que era poco atractiva o algo así. El problema
no era ella. El problema era yo… pero ¿cómo decirle que yo…? ¿Cómo decirle que
en realidad quien a mí me gustaba no era ella ni ninguna chica, sino el novio
de su amiga?
-Como
quieras – me dijo Angelita, muy dolida, tratando de contener las lágrimas-,
pero piénsatelo bien porque no habrá vuelta atrás. Si me dejas ahora… si me
dejas de nuevo… ¡no quiero que vuelvas nunca más! ¿Me has entendido?
-De
acuerdo –dije yo, con un suspiro de alivio-, Ya lo he pensado bien y… lo
siento. Lo siento mucho… Yo…
Y no
volví nunca más.