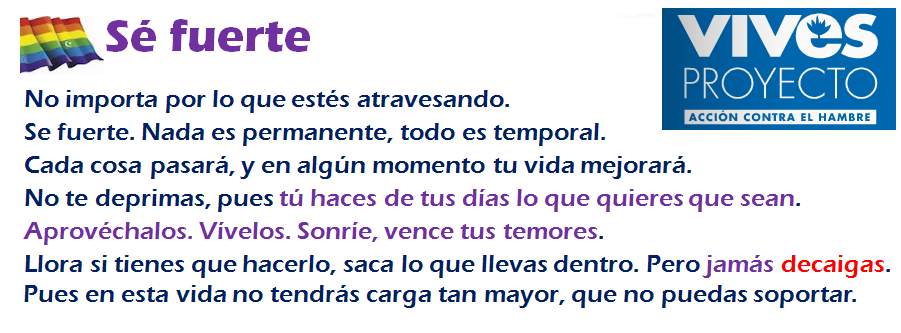En
Ballester, S.L. me pusieron en “el banco de los aprendices” junto a un chico de
quince años llamado Carlos. Procedía de un pueblo de Badajoz y estaba muy
desarrollado para su edad. Tanto, que era más fuerte y más alto que yo. También
era muy hermoso, pero su hermosura era de esa clase que brota del interior al
exterior. Una simbiosis perfecta entre anatomía y espíritu. Carlos tenía un
carácter muy alegre. El carácter más alegre que yo he conocido en mi vida. No
paraba de reír. Todo le hacía gracia. Siempre estaba bromeando con unos y con
otros. Para él la vida era algo así como un chiste.
En
Ballester, S.L. me pusieron en “el banco de los aprendices” junto a un chico de
quince años llamado Carlos. Procedía de un pueblo de Badajoz y estaba muy
desarrollado para su edad. Tanto, que era más fuerte y más alto que yo. También
era muy hermoso, pero su hermosura era de esa clase que brota del interior al
exterior. Una simbiosis perfecta entre anatomía y espíritu. Carlos tenía un
carácter muy alegre. El carácter más alegre que yo he conocido en mi vida. No
paraba de reír. Todo le hacía gracia. Siempre estaba bromeando con unos y con
otros. Para él la vida era algo así como un chiste.
Carlos
simpatizó conmigo desde el principio. Pero pienso yo que lo mismo hubiera
podido simpatizar con cualquier otro chico que le hubieran puesto por
compañero. A pesar de que yo era serio e introvertido y él alegre y
extrovertido, nos llevábamos bien y pronto nos hicimos amigos. Siempre que
podíamos estábamos juntos, tanto en el trabajo como fuera de él.
Carlos
solía ir a un almacén que tenía la fábrica en un edificio anexo a por telas,
gomaespuma, festones, cojines y todo tipo de materiales de trabajo y, cuando
las cosas que debía traer eran demasiado pesadas o voluminosas, me llamaba para
que le ayudara. Yo acudía encantado, ya que, aparte del placer que suponía
suspender momentáneamente la tarea que estuviera haciendo para salir a la
calle, nada más llegar al almacén, Carlos, que era como un perrillo travieso y
juguetón, lo primero que hacía era lanzarse sobre mí para pelear. Ambos
rodábamos por el suelo, sobre las planchas de gomaespuma o sobre los inmensos
montones de cojines tratando de vencer al rival, pero como nuestras fuerzas
eran muy equilibradas, ninguno lo conseguía y al cabo de un rato estábamos
completamente agotados. Como es lógico, en el movimiento desordenado de la
lucha y en el forcejeo, había momentos en que acabábamos el uno encima del
otro, con las piernas entrelazadas, mirándonos intensamente a los ojos, con las
bocas jadeantes a escasos centímetros la una de la otra… Y entonces yo tenía
que hacer denodados esfuerzos para no besarle.
Carlos
tenía la costumbre de agarrarme, por sorpresa, de los testículos. Eso me
desorientaba tanto que bajaba la guardia, perdía toda mi fuerza y me vencía. Yo
no me atrevía a tocarle a él los testículos, pero recurría a su punto más
débil: las cosquillas. Cada vez que le hacía cosquillas, Carlos se desternillaba
de risa, aflojaba sus músculos y ya era mío. Yo me tumbaba entonces sobre él,
me apretaba firmemente contra su cuerpo y no le soltaba hasta que se rendía
verbalmente. Era una delicia, con la excusa de las peleas, poder abrazar y
manosear con tanta libertad a aquel precioso muchacho sin que él,
aparentemente, se diera cuenta de mi doble juego. Sin embargo, el deseo sexual
que yo sentía por Carlos se hacía cada vez más explícito y al final, como era
previsible, acabé enamorándome de él.
Cuando
el autobús llegaba, Carlos se despedía de mí muy efusivamente y ambos
agitábamos las manos hasta perdernos de vista. Entonces yo volvía a mi casa y
me encerraba en mi habitación, donde leía, dibujaba, escuchaba música o
practicaba con mi Lettera 32, hasta que caía rendido de sueño.
Carlos
y yo salíamos juntos, también, los domingos. Paseábamos por algún parque o
avenida, comprábamos un helado o una bolsa de frutos secos y con eso teníamos
suficiente diversión. Más adelante, cuando llegó el invierno, nos aficionamos
al cine. Solíamos ver dos películas de reestreno por el precio de una en los
cines de “sesión doble”. Normalmente una de las películas era de acción y la
otra una comedia humorística o un drama sentimental. A veces entrábamos en los
cines sin tener la menor idea de lo que íbamos a ver y nos llevábamos gratas
sorpresas, como cuando vimos Esplendor en
la hierba, una película que para mí esta unida de forma indeleble al
recuerdo de Carlos. Casi puedo notar todavía la conmoción que me produjo el
terrible drama de Deanie, el personaje interpretado por Natalie Wood, con el
que tanto me identificaba, mientras contemplaba a Carlos de soslayo, en la
penumbra de la sala, tratando de rozar levemente su brazo o pierna. Yo entendía
demasiado bien que la pobre Deanie se volviera loca de deseo al no poder
consumar su amor por el bellísimo Bud (Warren Beatty), ya que eso era
exactamente lo que me ocurría a mí mismo con aquel chico.
Carlos
me invitó a pasar una mañana de domingo en El Bercial. Eso me puso muy
contento, ya que tenía curiosidad por conocer el barrio donde vivía. También
quería conocer a su familia, sobre todo a su madre. De ella me hablaba muy a
menudo y me caía bien sin conocerla, pues deduje que se parecía a mi madre. El
padre de Carlos, sin embargo, no se parecía a mi padre. Era un buen padre. Un
hombre humilde al que habían arrancado casi a la fuerza del campo para llevarlo
a la gran ciudad (donde, según Carlos, no se adaptaba). También quería conocer
a su hermano mayor, un chico rebelde y disoluto, al que sus padres apenas
podían controlar.
El
Bercial era en 1972 un conjunto de bloques de ladrillo rojo, humildísimos,
construidos sin orden ni concierto en en medio del campo, a unos 2 o 3
kilómetros de Getafe. Producía una triste sensación de pobreza, de abandono y
de lejanía. Las pocas calles que conformaban aquel barrio ni siquiera habían
sido asfaltadas y el suelo estaba cubierto de arena. Sólo había un bar en una
esquina de la plaza (si quiere llamarse plaza a una especie de descampado
rodeado de edificios), a aquella hora lleno a rebosar de hombres jóvenes (el
lugar, que estaba siendo colonizado por familias de origen extremeño, aún no
había tenido tiempo de generar su propio remanente de viejos) bebiendo cerveza
y hablando a gritos. También había muchos niños correteando y jugando con la
arena por todas partes.
Carlos
me estaba esperando en la parada del autobús y, como siempre, se alegró mucho
de verme. Me llevó directamente a su casa para presentarme a su madre. Era ésta
una mujer gorda, sencilla y bonachona. Nada más entrar en el salón, Carlos me
mostró en la pared el retrato de carboncillo que le había hecho un par de meses
antes y que su madre había mandado enmarcar. Dicho retrato había provocado en
la mujer cierto interés por mí. Me di cuenta enseguida de que le había caído
bien (yo siempre les caía bien a las mujeres casadas; todas ellas me
consideraban el amigo perfecto para sus hijos). No obstante, sonreía cohibido, evitando mirar fijamente a Carlos
para no delatar mis sentimientos. La mujer me hizo dos o tres preguntas
convencionales y después tuvo la amabilidad de retirarse a la cocina. Carlos,
me agarró entonces de un brazo y me llevó a su habitación, donde nos
encerramos. Casi estuve a punto de abrazarle pensando que había en aquel gesto
una intencionalidad libidinosa. Pero no. Tan solo quería mostrarme su
radiocassette, sus cintas de música y ese tipo de cosas. Allí estaba su cama,
el armario donde guardaba la ropa: sus encantadoras camisetas y camisas, sus
calzoncillos y pantalones, aquellos pantalones vaqueros, ay, que a él le
sentaban tan bien. Allí estaba la silla donde arrojaría cada noche su ropa
antes de meterse en la cama, y allí la ventana desde donde se veía una parte de
la plaza. Todo muy limpio y ordenado (sin duda, por la madre, no por él), todo
muy sencillo y humilde, pero decoroso. Y estaba también ese algo intangible que
rodea a las personas que amamos y que tanto nos hechiza, ese magnetismo, esas
pulsaciones eróticas que emanan de todo lo que tocan, de todo lo que les
pertenece.