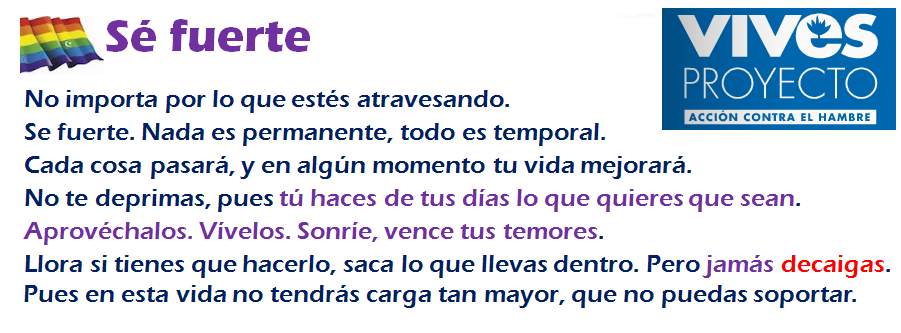..
El primer transexual de la Historia Michael Dillon nació como Laura en 1915 en el seno de una familia aristocrática. Desde muy joven sintió que vivía atrapado en un cuerpo ajeno que nada tenía que ver con él. Enquistado en el puritanismo anglosajón de la época, tuvo el valor de afrontar la situación: fue la primera mujer que consiguió operarse para ser hombre. Pagan Kennedy escribe su bellísima y terrible biografía. Sin duda, una de las más apasionantes de los últimos años.
....
JULIO VALDEÓN - EL MUNDO. . .
Ni siquiera el guionista más versado en golpes sentimentales hubiera soñado algo así... ¿El año? 1950. Michael Dillon, estudiante de Medicina en Oxford, sentado a la mesa de un restaurante londinense, agita su pipa y parlotea. Frente a Dillon, encogida, una rubia despampanante, Roberta Cowel, implora su ayuda. Cowel ha leído Self, el primer libro de Dillon, un breve ensayo sobre la transexualidad. Caso único. Dillon demuestra conocimientos en la materia. Proclama la obligación moral de ayudar a quienes viven atrapados en un cuerpo ajeno. Sus conclusiones adelantan en casi 20 años al grueso de la Literatura científica y divulgativa. Opina que la Medicina, aparte de curar enfermedades, debería buscar la felicidad; esto es, una Medicina al servicio del paciente, no acotada por los burócratas de las necesidades individuales.
Cowel escucha los monólogos de Dillon. Y atrapa las miradas masculinas del local con el pegajoso aleteo de sus párpados. En realidad, nació hombre. Pilotó bólidos antes de la Segunda Guerra Mundial y cazas sobre la Alemania nazi. Su avión fue abatido durante la última misión. Conoció la pesadilla de los campos de prisioneros. Durante su cautiverio, repasó días y anhelos coagulados. Al regresar a Inglaterra olvidó su viejo sueño (crear el mejor coche de carreras) e interrogó al espejo. Su biografía masculina era un error. Quería ser mujer. Siempre lo supo. La ingesta de estrógenos, según le explica a Dillon, resultó esperanzadora. Perdió el vello y parte de la masa muscular. Su pecho aumentó. Pero para renacer como crisálida necesita algo más, un milagro, tal vez, que transforme su pene en vagina. Jamás creyó que fuera posible (recuerden, 1950).
Atrapada en una tierra de nadie, ni hombre ni mujer, Cowel provoca deseo y rechazo. Incluso, aclara, ha pensado en suicidarse. Sin embargo, la lectura del libro firmado por Dillon le ha devuelto la fe. Por eso le escribió y «ésa es la razón de que estemos ahora aquí». Con una mirada que ha necesitado años de sopesar injusticias, remata: «Necesito ayuda». Dillon la consuela. Habla sobre hormonas mágicas y audaces cirujanos. Confirma que el cambio de sexo es ya una realidad. «Tengo pruebas concluyentes», dice. Tras un silencio especulativo, al que sólo le falta un redoble de tambores, sentencia: «No hay razón para ocultártelas. De hecho, hace cinco años yo era una mujer». Teniendo en cuenta que Dillon fue la primera mujer de la Historia que logró convertirse en hombre, sólo podemos especular con el rayo que debió circular, rebosando adrenalina, por las venas de la pasmada Cowel.
Pocos instantes más trascendentes en la revolución sexual del siglo XX hubieran hecho flipar a los actuales vampiros del cuore; los periodicuchos amarillistas de la época habrían pagado un pastón por asistir. La escena anterior abre The first man-made man. Su autora, Pagan Kennedy, ha entregado una de las biografías más apasionantes de los últimos años. El libro cuenta la triste, emocionante, bellísima y terrible singladura de Michael Dillon, la primera persona nacida mujer que se operó para ser hombre. Nacido como Laura Dillon en 1915, huérfano de madre, su tío fue el barón de Lismuyen –título que luego heredaría Bobby, su único hermano–.
Dillon, adoptado por unas tías solteronas aquejadas de todos los vicios del puritanismo anglosajón, cruzó el rubicón de los sexos desde muy pronto. Tras una infancia marcada por las manías esquizoides de una de las tías, que incluso le prohibía invitar a amigos a casa porque, aseguraba, «sólo serviría para que se rían de ti», Dillon masculinizó su apariencia desde muy pronto. Cuando comenzaron a crecerle los senos los aprisionaba bajó la ropa... hasta que una compañera de clase le comentó que esa práctica daba cáncer. Resignado, se cortó el pelo, vestía con ropa de hombre y sufrió su primera gran humillación el día en que con 15 años un amigo le cedió el pasó al fraquear una puerta. Laura Dillon, dijera lo que dijera la naturaleza o el libro de familia, había nacido hombre. El tránsito a la pubertad marcó el declive de su ficción como fémina púber y futura ama de casa.
Cowel escucha los monólogos de Dillon. Y atrapa las miradas masculinas del local con el pegajoso aleteo de sus párpados. En realidad, nació hombre. Pilotó bólidos antes de la Segunda Guerra Mundial y cazas sobre la Alemania nazi. Su avión fue abatido durante la última misión. Conoció la pesadilla de los campos de prisioneros. Durante su cautiverio, repasó días y anhelos coagulados. Al regresar a Inglaterra olvidó su viejo sueño (crear el mejor coche de carreras) e interrogó al espejo. Su biografía masculina era un error. Quería ser mujer. Siempre lo supo. La ingesta de estrógenos, según le explica a Dillon, resultó esperanzadora. Perdió el vello y parte de la masa muscular. Su pecho aumentó. Pero para renacer como crisálida necesita algo más, un milagro, tal vez, que transforme su pene en vagina. Jamás creyó que fuera posible (recuerden, 1950).
Atrapada en una tierra de nadie, ni hombre ni mujer, Cowel provoca deseo y rechazo. Incluso, aclara, ha pensado en suicidarse. Sin embargo, la lectura del libro firmado por Dillon le ha devuelto la fe. Por eso le escribió y «ésa es la razón de que estemos ahora aquí». Con una mirada que ha necesitado años de sopesar injusticias, remata: «Necesito ayuda». Dillon la consuela. Habla sobre hormonas mágicas y audaces cirujanos. Confirma que el cambio de sexo es ya una realidad. «Tengo pruebas concluyentes», dice. Tras un silencio especulativo, al que sólo le falta un redoble de tambores, sentencia: «No hay razón para ocultártelas. De hecho, hace cinco años yo era una mujer». Teniendo en cuenta que Dillon fue la primera mujer de la Historia que logró convertirse en hombre, sólo podemos especular con el rayo que debió circular, rebosando adrenalina, por las venas de la pasmada Cowel.
Pocos instantes más trascendentes en la revolución sexual del siglo XX hubieran hecho flipar a los actuales vampiros del cuore; los periodicuchos amarillistas de la época habrían pagado un pastón por asistir. La escena anterior abre The first man-made man. Su autora, Pagan Kennedy, ha entregado una de las biografías más apasionantes de los últimos años. El libro cuenta la triste, emocionante, bellísima y terrible singladura de Michael Dillon, la primera persona nacida mujer que se operó para ser hombre. Nacido como Laura Dillon en 1915, huérfano de madre, su tío fue el barón de Lismuyen –título que luego heredaría Bobby, su único hermano–.
Dillon, adoptado por unas tías solteronas aquejadas de todos los vicios del puritanismo anglosajón, cruzó el rubicón de los sexos desde muy pronto. Tras una infancia marcada por las manías esquizoides de una de las tías, que incluso le prohibía invitar a amigos a casa porque, aseguraba, «sólo serviría para que se rían de ti», Dillon masculinizó su apariencia desde muy pronto. Cuando comenzaron a crecerle los senos los aprisionaba bajó la ropa... hasta que una compañera de clase le comentó que esa práctica daba cáncer. Resignado, se cortó el pelo, vestía con ropa de hombre y sufrió su primera gran humillación el día en que con 15 años un amigo le cedió el pasó al fraquear una puerta. Laura Dillon, dijera lo que dijera la naturaleza o el libro de familia, había nacido hombre. El tránsito a la pubertad marcó el declive de su ficción como fémina púber y futura ama de casa.
. .
Huida hacia la libertad.
. .Huida hacia la libertad.
Para alguien como Dillon, la campiña hedía. Los lugareños hacían chistes al paso de aquella jovencita resultona. Vestida con chaqueta y pantalón, los dejaba perplejos. Su propio hermano aborrecía a Laura y su padre la culpaba de la muerte de su esposa. Brillante, romántica, buena estudiante, Laura Dillon resolvió escaparse. Qué mejor autopista hacia el paraíso que Oxford, donde la bohemia encontraba refugio frente a las inclemencias de un tiempo pacato. Claro que Oxford, con sus torreones góticos, bibliotecas infinitas, tabernas y lugares literarios y científicos resultaba un sitio poco acogedor para las mujeres. Existían severas cuotas, no fuera que la revolución feminista copara las universidades. Nada la arredró. Su paso por Oxford fue un via crucis no exento de trallazos de felicidad relativa. Sopesó la posibilidad de ser lesbiana. Frecuentó los círculos homosexuales. Pronto los rehazó. Aborrecía que una mujer la deseara por ser mujer. No era homosexual. Su cuerpo, el mundo y los espejos dirían cualquier cosa, pero su cerebro y sus tripas llevaban escrito, a quemarropa, el deseo, la necesidad devorante e inaplazable de ser ella, es decir, él, o sea, un hombre.
Tras acabar sus estudios, inició un periplo incierto. Acudió a la consulta de un tipo que recetaba hormonas por kilos. Como muchos colegas, creyó que encontraría El Dorado en el tratamiento hormonal. Fracasaron, pero Laura aprovechó para robar frascos de la consulta. Desde entonces acometió solo un proceso de automedicación que lo transformaría. Fue el trampolín. Su juerga química hacia lo desconocido. Un tránsito que le salvó la vida para acercarlo a la meta, la anhelada metamorfosis. Añádase la esmerada educación, el imperdible del acento propio de un vástago de la camarilla, los trajes de pana y el tabaco en pipa. El resultado, Michael Dillon, era un gentleman al que nadie tomaba ya por mujer. Siempre, se sobrentiende, que renunciara al sexo.
Dillon rechazó que fuera el puerto definitivo. En algún sitio un cirujano audaz, dopado de lecturas progresistas y formol, retaría al Código Penal y obraría la magia: lo dotaría de sexo masculino. Escuchó hablar sobre Sir Harold Gilles. Pionero de la cirugía plástica, afiló su talento recomponiendo a los combatientes de la Gran Guerra. Acudían hasta su mesa devorados por la metralla, desprovistos de mandíbula, con agujeros en lugar de nariz; rotos, deshechos. Tras el conflicto reorientó su trabajo hacia la cirugía estética, campo ignoto que le daría dividendos.
El médico al que había robado la testosterona fue la primera persona con la que se sinceró. No sólo rechazó tratarlo. Difundió, además, su testimonio por los bares de Oxford. Lo forzó a abandonar la ciudad. A Dillon le horrorizaba el escándalo. Para la mayoría habría quedado circunscrito a su entorno. Dillon no disfrutaba tal lujo. Su apellido lo convertía en pieza codiciada para la prensa. El bombazo sacudiría al Reino Unido y destruiría la saga familiar. Su hermano, al que apenas trataba, lo habría matado antes de ver trastocada la existencia que su adquirido estatus nobiliario le reportaba. Dillon acudió a la consulta. Justo en esos días estalló la Segunda Guerra Mundial. El doctor Gilles le explicó que en la situación actual debería esperar. No obstante, prometió ayudarle y regularle la testosterona. Más importante. Juró acometer su operación al acabar la guerra.
Y cumplió su palabra. Cambió los odiados genitales por un pene en estado permanente de semierección, pensando en que tendría relaciones sexuales. Lo encomió a salir, echarse una novia, casarse. El renacido Michael acudió a su hermano y le explicó la situación. Bobby flipó. Le exigió renunciar al apellido y a la herencia a cambio de seguir tratándolo. Aceptó. Publicó Self... y conoció a Roberta Cowel. Dillon creyó que Cowel, el primer hombre dispuesto a someterse a cirugía para ser mujer, era la ansiada compañera. Sólo ella le comprendería. Se enamoró. La adornó con los afeites de la ideal, adorable y dulce, tímida y laboriosa. Sería su primera relación sexual. No fue así. Tras operarla él mismo a fin de extirparle los testículos, algo prohibido por las leyes, la remitió al doctor Gilles, que completó el proceso.
Después, el silencio. Roberta lo olvidó, aunque no tanto. Vendió su historia a un tabloide. Contó el encuentro en el restaurante, ofreció numerosas pistas, si bien no llegó a mencionarlo. Dillon palideció. El arduo aprendizaje y el hermetismo de 15 años amenazaban naufragio. Abandonó todo. Encontró trabajo como médico en un barco. Viajó hasta La Meca. Recorrió mundo. Creyéndose seguro, regresó a Inglaterra. Un sabueso de la prensa lo rastreó. La noticia explotó en los diarios, claro que para entonces casos similares habían esquilmado la capacidad de asombro.
Lector voraz de filosofía oriental, Dillon, a la busca de un lenitivo, partió hacia la India. Decidido a ser monje budista, regaló su herencia a la caridad. Estudió meditación. También en la India fue traicionado. Su maestro budista lo delató como miembro del tercer sexo, vetándole la posibilidad de ordenarse. Rebautizado con el nombre de Jivaka, Dillon escribió sus memorias, nunca publicadas. Finalmente, logró un lugar en un monasterio perdido del Tíbet. Como transexual, sus posibilidades eran pocas. Aceptó la humillación de ser tratado como los aprendices de 12 años.
Los monjes lo aceptaron. Sin más. A cambio de nada, o de todo, vivió en el Himalaya tres meses felices, los primeros de su vida. Entre bosques minerales, junto al argali, en un meridiano luminoso de hambre, era posible que hubiera alcanzado el nirvana. Entonces China invadió el Tíbet. Y fue imposible prolongar su estancia. Regresó a la India. Sufrió el acoso policial, la sospecha, el odio. Lo tomaron por espía británico. En algún momento de 1961, despojado, famélico, aferrado a la llama interior que lo había salvado de ejercer como enfermera para sus tías o señora de algún inglés, murió rodeado de misterio. El espléndido libro de Kennedy termina cantando al hombre hecho a sí mismo. Laura/Michael Dillon/Jivaka, víctima del rugido causado por su condición marginal, acosado por predadores, necesitó quemar patria, familia, títulos y dinero en una hoguera para saborear, siquiera durante 90 días, allá lejos, donde bailan los vientos y la pantera de las nieves extiende su reino blanco, el privilegio del amor, derecho que la vida, le negó siempre.
Tras acabar sus estudios, inició un periplo incierto. Acudió a la consulta de un tipo que recetaba hormonas por kilos. Como muchos colegas, creyó que encontraría El Dorado en el tratamiento hormonal. Fracasaron, pero Laura aprovechó para robar frascos de la consulta. Desde entonces acometió solo un proceso de automedicación que lo transformaría. Fue el trampolín. Su juerga química hacia lo desconocido. Un tránsito que le salvó la vida para acercarlo a la meta, la anhelada metamorfosis. Añádase la esmerada educación, el imperdible del acento propio de un vástago de la camarilla, los trajes de pana y el tabaco en pipa. El resultado, Michael Dillon, era un gentleman al que nadie tomaba ya por mujer. Siempre, se sobrentiende, que renunciara al sexo.
Dillon rechazó que fuera el puerto definitivo. En algún sitio un cirujano audaz, dopado de lecturas progresistas y formol, retaría al Código Penal y obraría la magia: lo dotaría de sexo masculino. Escuchó hablar sobre Sir Harold Gilles. Pionero de la cirugía plástica, afiló su talento recomponiendo a los combatientes de la Gran Guerra. Acudían hasta su mesa devorados por la metralla, desprovistos de mandíbula, con agujeros en lugar de nariz; rotos, deshechos. Tras el conflicto reorientó su trabajo hacia la cirugía estética, campo ignoto que le daría dividendos.
El médico al que había robado la testosterona fue la primera persona con la que se sinceró. No sólo rechazó tratarlo. Difundió, además, su testimonio por los bares de Oxford. Lo forzó a abandonar la ciudad. A Dillon le horrorizaba el escándalo. Para la mayoría habría quedado circunscrito a su entorno. Dillon no disfrutaba tal lujo. Su apellido lo convertía en pieza codiciada para la prensa. El bombazo sacudiría al Reino Unido y destruiría la saga familiar. Su hermano, al que apenas trataba, lo habría matado antes de ver trastocada la existencia que su adquirido estatus nobiliario le reportaba. Dillon acudió a la consulta. Justo en esos días estalló la Segunda Guerra Mundial. El doctor Gilles le explicó que en la situación actual debería esperar. No obstante, prometió ayudarle y regularle la testosterona. Más importante. Juró acometer su operación al acabar la guerra.
Y cumplió su palabra. Cambió los odiados genitales por un pene en estado permanente de semierección, pensando en que tendría relaciones sexuales. Lo encomió a salir, echarse una novia, casarse. El renacido Michael acudió a su hermano y le explicó la situación. Bobby flipó. Le exigió renunciar al apellido y a la herencia a cambio de seguir tratándolo. Aceptó. Publicó Self... y conoció a Roberta Cowel. Dillon creyó que Cowel, el primer hombre dispuesto a someterse a cirugía para ser mujer, era la ansiada compañera. Sólo ella le comprendería. Se enamoró. La adornó con los afeites de la ideal, adorable y dulce, tímida y laboriosa. Sería su primera relación sexual. No fue así. Tras operarla él mismo a fin de extirparle los testículos, algo prohibido por las leyes, la remitió al doctor Gilles, que completó el proceso.
Después, el silencio. Roberta lo olvidó, aunque no tanto. Vendió su historia a un tabloide. Contó el encuentro en el restaurante, ofreció numerosas pistas, si bien no llegó a mencionarlo. Dillon palideció. El arduo aprendizaje y el hermetismo de 15 años amenazaban naufragio. Abandonó todo. Encontró trabajo como médico en un barco. Viajó hasta La Meca. Recorrió mundo. Creyéndose seguro, regresó a Inglaterra. Un sabueso de la prensa lo rastreó. La noticia explotó en los diarios, claro que para entonces casos similares habían esquilmado la capacidad de asombro.
Lector voraz de filosofía oriental, Dillon, a la busca de un lenitivo, partió hacia la India. Decidido a ser monje budista, regaló su herencia a la caridad. Estudió meditación. También en la India fue traicionado. Su maestro budista lo delató como miembro del tercer sexo, vetándole la posibilidad de ordenarse. Rebautizado con el nombre de Jivaka, Dillon escribió sus memorias, nunca publicadas. Finalmente, logró un lugar en un monasterio perdido del Tíbet. Como transexual, sus posibilidades eran pocas. Aceptó la humillación de ser tratado como los aprendices de 12 años.
Los monjes lo aceptaron. Sin más. A cambio de nada, o de todo, vivió en el Himalaya tres meses felices, los primeros de su vida. Entre bosques minerales, junto al argali, en un meridiano luminoso de hambre, era posible que hubiera alcanzado el nirvana. Entonces China invadió el Tíbet. Y fue imposible prolongar su estancia. Regresó a la India. Sufrió el acoso policial, la sospecha, el odio. Lo tomaron por espía británico. En algún momento de 1961, despojado, famélico, aferrado a la llama interior que lo había salvado de ejercer como enfermera para sus tías o señora de algún inglés, murió rodeado de misterio. El espléndido libro de Kennedy termina cantando al hombre hecho a sí mismo. Laura/Michael Dillon/Jivaka, víctima del rugido causado por su condición marginal, acosado por predadores, necesitó quemar patria, familia, títulos y dinero en una hoguera para saborear, siquiera durante 90 días, allá lejos, donde bailan los vientos y la pantera de las nieves extiende su reino blanco, el privilegio del amor, derecho que la vida, le negó siempre.